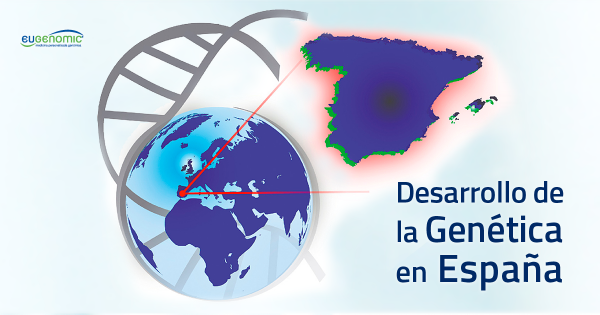Guías para las interacciones de medicamentos


Una nueva forma de informar en los folletos de los medicamentos, las posibles interacciones que pueden ocasionar.
Desde el año 2006 la FDA-USA, obliga para el registro de nuevos fármacos, realizar pruebas para definir de que enzimas y proteínas transportadoras, son substrato.
También lo recomienda para los ya registrados con anterioridad.
Con este fin en el año 2006 se editaron las primeras guías. Ensayos “in vitro” que se ampliaron a ensayos “in vivo”, que denominaron “ensayos clínicos”,
Desde el año 2012, son de obligado cumplimiento para todos los nuevos fármacos.
Ensayos que van encaminados esencialmente, para alertar al médico en la prescripción.
La secuencia del estudio es: primero ensayos” in vitro”, y en los casos positivos, pasar a un ensayo “in vivo” con personas voluntarias.
Su finalidad, es para una vez establecido a través de que enzimas se metaboliza cada fármaco, saber también qué proteínas de membrana lo transporta y conocer las interacciones con otros medicamentos.
También, para predecir el efecto que pueden ocasionar los polimorfismos genéticos del paciente, que codifican estas enzimas o éstos transportadores.
En el año 2017 la FDA actualizó las guías para los ensayos “in vivo”.
Clinical Drug Interaction Studies — Study Design, Data Analysis, and Clinical Implications Guidance for Industry.
En enero de este año 2020, la FDA ha actualizado de nuevo, las pruebas de interacciones” in vitro”.
In Vitro Drug Interaction Studies —Cytochrome P450 Enzyme- and Transporter-Mediated Drug Interactions Guidance for Industry.
Estos ensayos y procesos, son largos y complejos. Principalmente se estudian las enzimas: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, y CYP3A. Según el fármaco también CES, Mao, UGTs entre otras. También proteínas de transporte de membrana, P-gp. MDR1, BCRP, entre otras.
Para las enzimas o transportadores, cuando sale negativo, se cierra el estudio. Si sale positivo hay que seguir con el estudio “in vivo”.
A un grupo de voluntarios, se les administra el fármaco en estudio, a las dosis que se van a recomendar en la práctica clínica. Al mismo tiempo se les administra otro fármaco “patrón” que se acepta como inhibidor o inductor de una determinada enzima o transportador.
Una gran mayoría de fármacos como, por ejemplo, la fluvoxamina es un inhibidor potente del CYP1A2 y del CYP2C19. El clopidogrel es un inhibidor potente del CYP2C8. La fenitoína es un inductor potente del CYP3A4 y así podríamos enumerar una gran mayoría de fármacos “
Finalmente, se determinan los niveles del fármaco en sangre a diferentes intervalos, y se establece si es substrato de la enzima, o transportador, y a qué nivel, primario o secundario.
Cuando un fármaco es substrato primario de determinadas enzimas o transportadores, los polimorfismos genéticos del paciente que alteren su actividad –en más o en menos- van a influir en su respuesta al paciente.
Toda esta quizás farragosa descripción del proceso, nos lleva a una nueva forma de informar las interacciones de los medicamentos, de forma más “científica” y tal vez más cómoda para el laboratorio. Pero que carga con la responsabilidad de las interacciones al médico.
Me explico. Hasta ahora, en los folletos de los medicamentos se lee: “No debe administrarse con tal medicamento por riesgo de sobredosis”. O no debe administrase con cual medicamento por riesgo de fracaso terapéutico”.
Por tanto, si se deja de citar alguno y ocurre un problema, la “culpa” es del laboratorio que no lo señaló en la ficha técnica.
En los medicamentos que ya se han seguido las pautas de las guías, no se informa de la interacción con tal o cual medicamento.
Dicen, por ejemplo: “No debe administrarse con fármacos que sean inhibidores moderados o potentes del polimorfismo CYP3A4, por riesgo a efectos adversos por sobredosis, o posible fallo terapéutico”.
Es decir, es el médico que debe saber, si los otros medicamentos que toma el paciente, sean prescritos por él o por otro médico, son inhibidores potentes o moderados de un determinado polimorfismo.
Pero, ¿Cómo puede saber el médico, a quién se traslada la responsabilidad de no perjudicar al paciente, sin incurrir en “mala práctica”? ¿Qué medicamentos son inhibidores o inductores de la enzima por la que se metaboliza el fármaco que va a prescribir?
Esta respuesta no está en las bases de datos convencionales, que recogen las interacciones ya publicadas con nombre de los fármacos.
La única forma de conocerlo, es consultando un software de interpretación de Farmacogenética.
Consultar un bien documentado y actualizado software, resuelve este problema.
Cuando se entran los medicamentos que toma un paciente, además de informar de las interacciones fármaco-fármaco, informa si hay inhibidores o inductores de las enzimas o transportadores que influyen en cada uno de los fármacos.
Conocer antes de prescribir, las interacciones entre medicamentos, así como las interacciones con determinados polimorfismos del paciente, forma parte de la buena práctica médica.
Evita muchos efectos adversos, a veces muy graves y evita también, muchos fracasos terapéuticos.
Cuestiones necesarias a tener en cuenta, para una correcta prescripción.
Dr. Juan Sabater Tobella
European Specialist in Laboratory Medicine (EC4)
Member of the Pharmacogenomics Research Network
Presidente de Eugenomic
Artículos relacionados:
- Interacciones de fármacos en cuidados intensivos
- Caso práctico de interacción medicamentosa grave
- La Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Farmacogenética
- Aplicar la Farmacogenética es rentable
- Polifarmacia en Geriatría
- Interacciones medicamentosas en cardiología
- Aplicar la Farmacogenética reduce el riesgo de hemorragias
- Interacciones y hemorragias con los nuevos anticoagulantes
- Clopidogrel: puesta al día
- Clopidogrel con o sin ácido acetil salicílico y alteraciones genéticas
- Tratamiento con clopidogrel y polimorfismos del gen CYP2C19